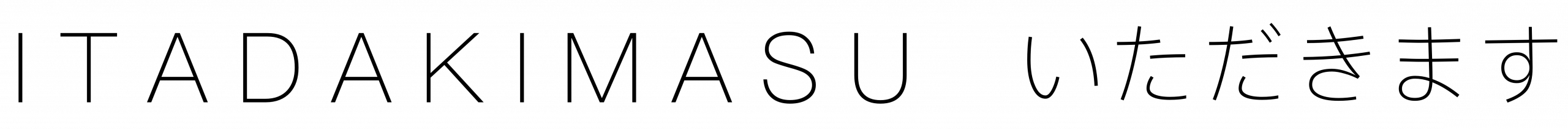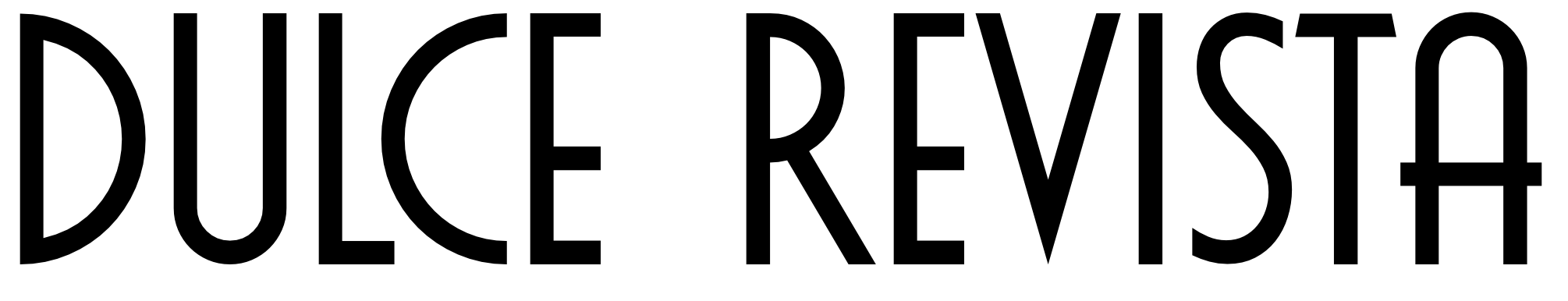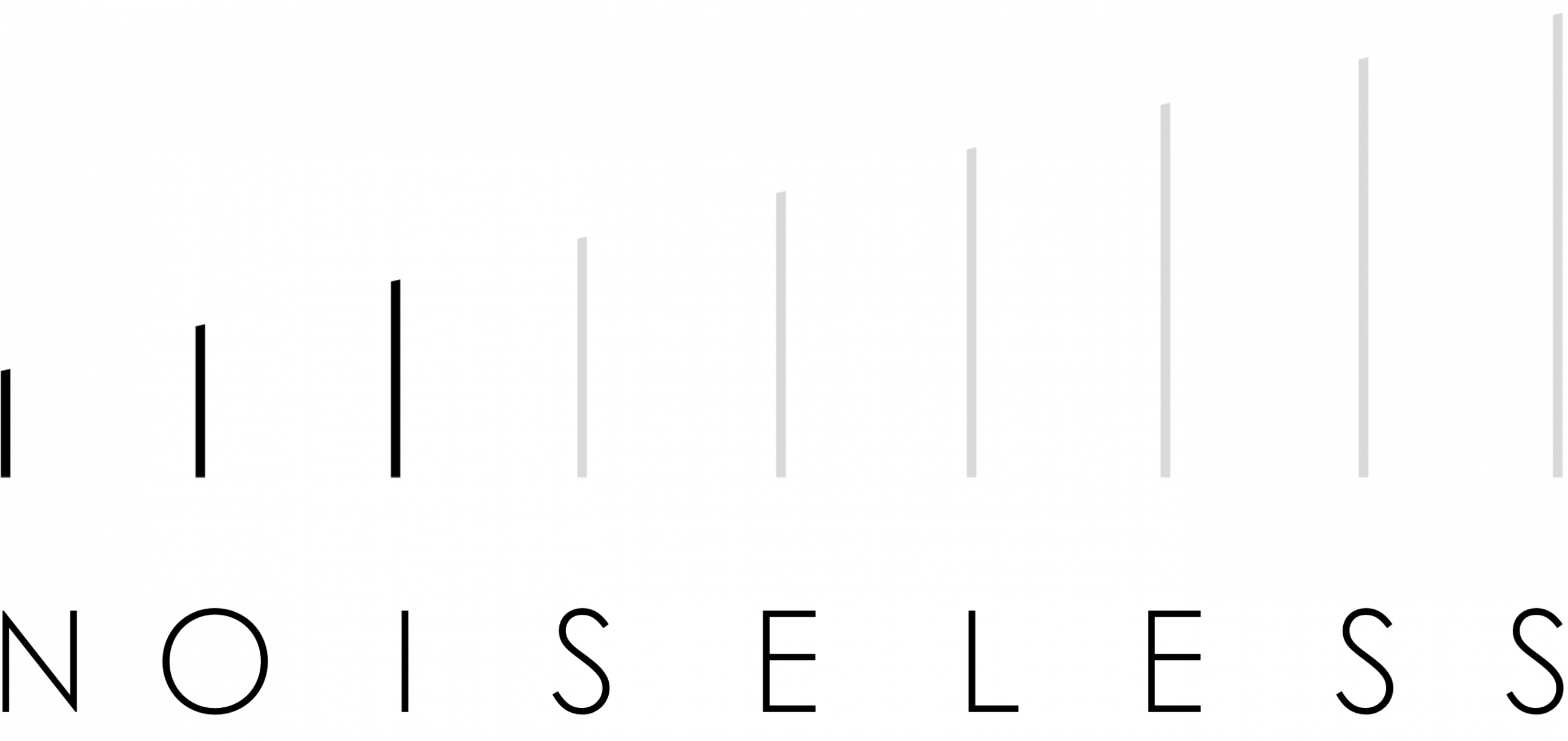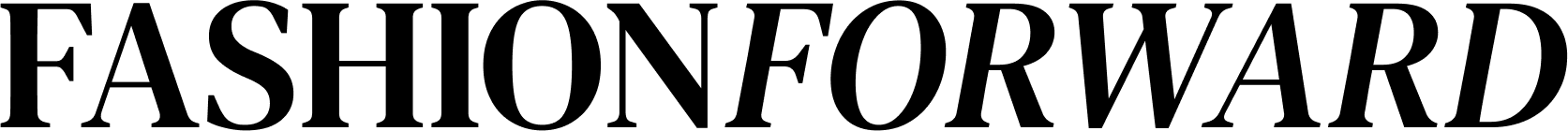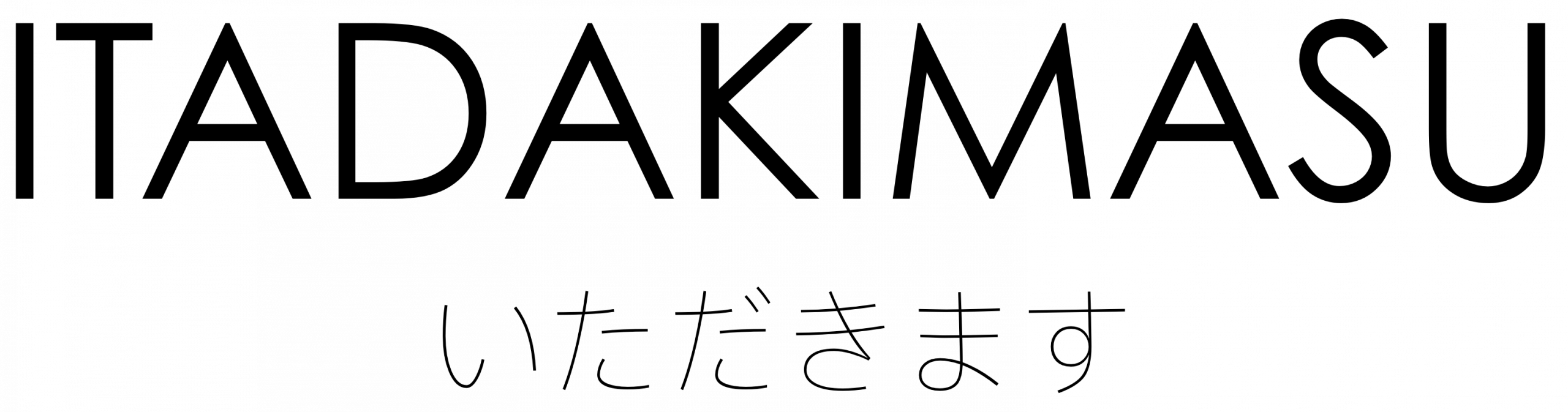Hoy vivimos con la tentación constante de capturarlo todo.
Un amanecer que pinta la ciudad de oro, un café que humea en la mesa, la sonrisa de un hijo que parece durar un segundo y un siglo a la vez, el rincón escondido de un viaje.
Queremos guardarlo, compartirlo, inmortalizarlo.
Pero en ese gesto —casi automático— perdemos algo esencial.
El instante se divide en dos: el que sucede delante de nosotros y el que intentamos atrapar con la cámara.
Nos volvemos espectadores de nuestra propia vida.
Mirar es distinto a fotografiar.
Mirar es habitar el momento.
Es dejar que la luz entre en la piel, no solo en el sensor de la cámara.
Es respirar lo que ocurre, sin necesidad de pruebas.
Preparar la foto no es enemigo de vivir. Al contrario: es un acto de respeto.
Elegir el encuadre, esperar la luz exacta, sentir la textura del suelo, el viento en la cara, la forma en que los árboles se mecen… todo esto también es vivir.
La cámara se convierte en un aliado silencioso, no en un ladrón de momentos.
Hay recuerdos que se guardan mejor en la memoria del cuerpo:
la suavidad de una manta sobre los hombros, el aroma de la tierra mojada, el murmullo del río que corre a tus pies.
El álbum más fiel no siempre está en un dispositivo; está en nosotros.
Cuando levantamos la cámara en automático, buscamos el control sobre el instante y, paradójicamente, lo perdemos.
Pero cuando la usamos con intención, cuando esperamos y sentimos antes de capturar, la foto se convierte en un acto consciente.
Un acto que celebra la presencia y la calma.
Es un pequeño acto de rebeldía contra el ruido.
Una forma de estar presentes, de vivir sin prisa, de dejar que la vida se grabe donde de verdad importa.